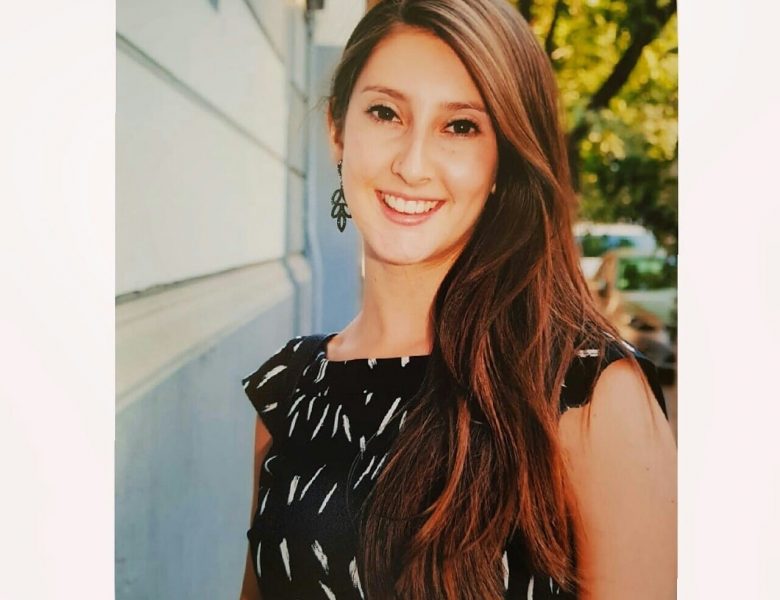
Paulette Arratia, estudiante Magíster en Literatura Latinoamericana: “Tiene un enfoque cultural que no está limitado solo al fenómeno teórico de la literatura, sino que se vincula con los estudios culturales”
Por: Martín Oyarce
Paulette Arratia se define como hurtadiana. Estudió Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación en nuestra universidad y siguió esta línea ingresando al Magíster en Literatura Latinoamericana. Becada, gracias a sus altas calificaciones en su promoción, entró al magíster el año 2019. En esta entrevista nos comenta sobre su paso en el postgrado y las herramientas que éste le ha entregado.
¿Por qué entraste al magíster en Literatura Latinoamericana? ¿Qué te llamó la atención del magíster o de la universidad?
Dentro de mis proyectos siempre estuvo hacer un magíster. Tenía la dicotomía de seguir el camino de la literatura o de la educación, dos líneas que me gustan bastante. Busqué y postulé a una beca de méritos académicos en la universidad. Obtuve la beca y decidí usarla lo antes posible. A esta beca pueden postular quienes están primero en el ranking de la promoción de cada carrera.
En un momento estuve muy indecisa con que programa tomar. Hay uno de la universidad que ofrece la Facultad de Educación que está enfocado en política educativa, pero finalmente ingresé al Magíster en Literatura Latinoamericana. Creo que fue la mejor decisión.
¿Cómo te enteraste del magíster?
Lo busqué por mi cuenta. Además, me llamaba la atención porque muchos profesores que me hicieron literatura en mi pedagogía imparten clases en ese programa, entonces ya conocía el perfil docente.
¿Algún profesor que destaques?
Varios. He tenido la oportunidad de conocerlos más ahora. La relación en pedagogía es distinta, pensando en que, por ejemplo, mi generación en el magíster somos siete. Es una relación más cercana, distinto a una sala con 20 o 40 compañeros. Destaco a mi tutora de tesis Constanza Vergara. A Juan José Adriasola, que su ramo fue muy iluminador para mí, me abrió un mundo de la teoría literaria que a veces no es muy atractiva, pero la selección de lecturas que él hizo fue muy buena. También destacaría a Lucero de Vivanco, que es la encargada del seminario de literatura peruana. Esta modalidad online, en contexto de pandemia, Vivanco la supo aprovechar. Tuvimos muchos invitados nacionales en nuestras clases, escritores y críticos connotados, incluso expositores de Perú. Aprovechó que las barreras espaciales son eliminadas en las clases online.
Actualmente estás escribiendo tu tesis, ¿En qué está enfocada?
En el magíster tuve la oportunidad de leer a Alejandra Costamagna, una escritora chilena que el año 2008 publica el “Sistema del Tacto”. Está muy en boga, se ha revisado en círculos literarios y críticos. Escogí abordar esta novela, sobre todo porque me llamó la atención que la autora mezcla la narración con la inclusión de distintas materialidades. Incluye fotografías, fragmentos de manuales y enciclopedias, ejercicios de dactilografía, entre otras. Con esto, empecé a buscar nuevas lecturas de esta autora. Ella está dentro de la literatura de los hijos de la dictadura, por lo que están presentes los relatos filiales y post dictatoriales.
Estoy trabajando desde las nociones de cómo Costamagna configura el concepto de comunidad y cómo se establecen estas relaciones entre personas o sujetos con los espacios y las materialidades. Ese es mi enfoque.
¿Cómo crees tú que tu tesis se enmarca en el presente y actualidad?
Los sentimientos de pertenencia y comunidades es algo que constantemente nos estamos cuestionando, sobre todo si lo pensamos a partir del estallido y desde esta idea de un nuevo Chile con una nueva Constitución. Es importante revisar estos discursos desde la identidad y comunidad, qué nos hace pertenecer a un colectivo o sentirnos desarraigados de este. Se vincula bastante con la interculturalidad que existe hoy en nuestro país y a nivel mundial, también a raíz de los procesos migratorios que han existido a lo largo de la historia. Esto se plasma en la novela de Costamagna, porque también tiene un tinte autobiográfico que incluye un poco de su historia familiar. Sus abuelos eran italianos que migran a Argentina, y después su padre migra a Chile. Se vincula con estos relatos de migración y cómo eso va afectando a los sentimientos de pertenencia o desarraigo de los sujetos y su vínculo con la comunidad.
¿De qué forma tu tesis se inserta dentro del magíster?
Mi tesis sigue los lineamientos del magíster. Tiene un enfoque cultural que no está limitado solo al fenómeno teórico de la literatura, sino que se vincula con los estudios culturales. Ahí entran, por ejemplo, las nociones de comunidad. Dentro de mi marco teórico se incluye la teoría de los afectos, que es una rama que mezcla la filosofía y sociología. Son nuevas lecturas de la sociedad contemporánea que no solo son un fenómeno literario, sino también un fenómeno social cultural.
¿Cómo ha aportado tu profesor guía y los docentes del magíster en tu proyecto?
Constanza Vergara, que fue mi tutora del proyecto de tesis, a todos nos ayudó a armar nuestro proyecto inicial. Aportó en la búsqueda de nuestro objetivo, problema, marco teórico, entre otros elementos, y en ese sentido ella es muy metódica. Esa asignatura es bastante destacable, porque se podría pensar que cuando uno entra a un magíster ya cuenta con todas las herramientas para ser un investigador experto, y no necesariamente es así. Te arma bastante el proyecto a seguir y te ayuda a definir las ideas. Como profe tutora, en particular, agendamos reuniones y le comparto mis avances. Me ilumina más porque, a veces, uno se atrapa en ciertas ideas. Son bastante preocupados. Tengo bastante contacto con mis compañeros y, en general, sus profesores cuentan con el mismo trato y preocupación. Además, algunos se insertan dentro del proyecto Fondecyt de los mismos profesores guías, entonces está ese interés de trabajar junto a los estudiantes.
Este programa, ¿A qué tipo de perfil académico lo ves más cercano?
Este magíster no creo que se limite a un perfil tan cerrado. Tiene este enfoque sociocultural contemporáneo que te da herramientas para comprender, criticar, analizar y reflexionar sobre el mundo actual. El perfil del estudiante puede ser bastante diverso. En mi generación hay profesores de lengua castellana, lengua y literatura, filosofía, licenciados en literatura y psicólogos. Es un programa bastante diverso para quien desee entrar.
¿Recomendarías el Magíster en Literatura Latinoamericana a otras personas? ¿Por qué?
Lo recomiendo por varias razones. Está el sello de la Universidad Alberto Hurtado, que cuenta con una conciencia social y reflexión crítica del mundo. Eso se evidencia bastante, tanto en pregrado como postgrado. Las personas que ingresan a la universidad también son bastante diversas, no todos pertenecen a un grupo determinado. La ubicación en el centro de Santiago es bien significativa, es un punto de encuentro para distintas personas y está en el corazón de la ciudad donde está pasando todo. Respecto al magíster, la calidad de los profesores es bastante alta. Todos participan de proyectos investigativos importantes. Además, tienen bastantes redes con otros académicos en y fuera de Chile. Esto es un plus, sobre todo, cuando eres investigador.
Buscar mi marco teórico sin poder ir a una biblioteca fue muy difícil, pero los profesores nos facilitan sus redes. Me pude contactar con autores de libros que necesitaba, y es muy valorable que los académicos tengan esa disposición a colaborar contigo. Por otro lado, con mis compañeros y compañeras del magíster, dentro de la diversidad que existe entre nosotros, hay un trato muy amable que ha logrado traspasar las fronteras de la universidad. Nos ayudamos y colaboramos, nos recomendamos libros y aportamos en conjunto a nuestras tesis. Eso también se valora y te anima a estar ahí.
¿Qué aporte académico y formativo te ha entregado el magíster?
Indudablemente me ha hecho crecer como estudiante de la literatura. Ha ampliado mi bagaje cultural y me ha ayudado a la forma de enfrentarme a las lecturas. Hay que ser bastante crítico, y con mayores estudios culturales también amplias tu perspectiva para enfrentarte al fenómeno literario y al mundo. Me ha hecho crecer como persona, sobre todo en esta realidad que nos ha tocado vivir, entre el estallido y pandemia. Es fundamental estar siempre cuestionando, criticando, leyendo, informándose. Cuestionar todo, los libros, la realidad y a uno mismo. Lo más lindo de la literatura es que te abre nuevos mundos, nuevas posibilidades y perspectivas para ello.
